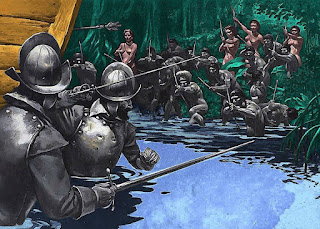Prof. Gabel Daniel
Sotil García, FCEH - UNAP
 Tanto el centralismo cultural como el centralismo administrativo vienen
causando, entre otros, la total ineficacia de la actual educación para el
logros de mejores niveles de calidad de vida en nuestra región (y por cierto
que en nuestro país).
Tanto el centralismo cultural como el centralismo administrativo vienen
causando, entre otros, la total ineficacia de la actual educación para el
logros de mejores niveles de calidad de vida en nuestra región (y por cierto
que en nuestro país).
Por
ello es que, desde hace algunos años, se nos ha venido haciendo evidente que
tenemos que superar estos males para
hacer de la educación el factor fundamental en el logro de mejores niveles de
calidad de vida, a condición de reorientarla
respecto a sus contenidos, sus objetivos, su organización y su dinámica.
Es decir, en su totalidad.
Por
cierto que uno de los mecanismos que debemos activar para lograr este propósito,
acerca de lo cual ya hay un total consenso, es lo que se llama la
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR, a la que venía oponiéndose tenazmente el propio
Ministerio de Educación, desactivando toda propuesta diversificadora que
naciera en las provincias, pues ello era tomado como una amenaza a su hegemonía
en el ámbito nacional. Ahora, es el mismo Ministerio el que la autoriza pero
fijando parámetros, tales como que sea sólo en relación a los contenidos y en
un porcentaje determinado.
Bien
vale la pena recordar que la diversificación no sólo puede hacerse respecto a
los contenidos curriculares sino también respecto a los objetivos; es decir,
que podemos incorporar contenidos propios procedentes de la realidad natural,
psicológica y sociocultural de los educandos; pero, también podemos establecer
objetivos propios (de nivel regional) a largo plazo o finalidades que respondan
a los propósitos sociales de nuestra región, que, por cierto compatibilicen con
nuestra condición nacional.
En
el primer caso, esta responsabilidad recae fundamentalmente en cada Maestra y
Maestro; pero, en el segundo, es labor de las autoridades regionales y niveles
intermedios, quienes tienen que establecerlos, para lo cual se requiere de un
Proyecto Educativo Regional, en el cual se establezcan tales finalidades.
Ahora
bien, la DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR es el trabajo que cada profesor y profesora
debe realizar en su centro educativo para hacer que su labor tenga verdadero
significado social ajustándola y respondiendo a las características, las potencialidades,
las necesidades, los problemas y las expectativas de la comunidad (pueblo,
caserío, asentamiento, sector de la ciudad, etc.) en la que trabaja. Es decir,
para que la educación que desarrolle el Maestro y Maestra sirva para mejorar la
calidad de vida de dicha comunidad.
Pero,
para la realización de esta DIVERSIFICACIÓN no basta que se autorice, como al
fin lo ha hecho el Ministerio, permitiendo que los profesores incorporen el 30%
(¡!) de contenidos procedentes del entorno o realidad inmediata, sino que se
requieren otras condiciones necesarias y complementarias. Sin embargo, es
necesario dedicar algunas palabras, por ahora, a ese porcentaje: si la educación
debe responder a las demandas de su entorno y si la realidad amazónica, toda
ella heterogénea, difiere sustancialmente en lo ecológico, lo histórico, lo
social, lo económico, lo cultural, etc. de las
demás realidades de nuestro país, más heterogéneas aún, entonces, ¿cómo
establecer que los contenidos curriculares provengan del entorno amazónico sólo
en un 30% y el porcentaje restante corresponda a lo nacional? Es evidente,
pues, que en esta decisión sigue actuando el centralismo decisional, con toda
la incoherencia de que es capaz, como lo ratifica el caprichoso porcentaje
indicado.
Volviendo
al tema de la diversificación curricular y las condiciones básicas para su
realización, vamos a referirnos a sólo dos de estas condiciones en esta
oportunidad: la actitud de los y las docentes y el conocimiento de la realidad
(en toda su complejidad y diversidad).
En
cuanto a la primera condición, debemos tener en cuenta que la formación
estándar de los Maestros y Maestras amazónicas: obedece a patrones
centralistas, que se han expresado en la vigencia de un currículo único a nivel
nacional, ha enfatizado el conocimiento de otras realidades, menos la
amazónica, ha acentuado del rol meramente cumplidor de las disposiciones dadas
por el Ministerio, nos ha acondicionado para que seamos sólo consumidores de
conocimientos científicos y técnicos producidos o traídos desde otros países,
etc. Todo ello ha moldeado en el Magisterio una actitud poco propicia para una
labor diversificadora en nuestra región. A pesar de los cual, es necesario
decirlo, el magisterio ya viene haciendo esfuerzos e intentos pertinentes que
le van a posibilitar un autoaprendizaje en este campo, a falta de una acción en
ese sentido de las instancias administrativas regionales.
En
cuanto a la segunda condición, el conocimiento de la realidad, bien sabemos que
en el proceso formativo de nuestros maestros y maestras, nuestra realidad amazónica ha sido
clamorosamente omitida; es decir, se ha dado preferencia al conocimiento de la
realidad mundial y nacional en lo histórico, geográfico, económico, cultural,
demográfico, político, etc.; por lo tanto, los niveles cognoscitivos acerca de
nuestra realidad en toda su complejidad y riqueza, son mínimos o, en todo caso,
insuficientes para incorporar nuevos contenidos procedentes de nuestro entorno
amazónico en el currículo (no “la
currícula”, pues esta palabra es el plural de la palabra “curriculum”,
singular en latín) regional que queremos regionalizar.
A
nuestro entender, estas dos carencias dificultan el proceso de diversificación curricular en nuestra región. Por ejemplo, es
el caso evidente del conocimiento histórico de la Amazonía, sobre lo cual en la
formación de nuestros Maestros y Maestras sólo se ha tomado como referente de
aprendizaje lo muy poco que se consigna en el material bibliográfico
convencional que circula en los ambientes académicos de nuestro país. De manera
tal que hay un enorme déficit cognoscitivo en el campo de nuestra historia o,
en todo caso, una visión tergiversada de nuestra historia amazónica, que se
expresa en el sobredimensionamiento del llamado “boom” del caucho, como si
fuera lo más importante que nos ha sucedido.
Pero,
esto mismo podemos decir del campo cultural, ecológico, biológico, etc. acerca
de los cuales casi no se hace referencia en el proceso formativo de ellos,
haciendo que en estos momentos, los conocimientos acerca de tales campos no
puedan incorporarse como contenidos curriculares, para su aprendizaje
sistemático. Pero, por cierto que no estamos diciendo que no los haya, sino que
aún no han llegado al dominio del magisterio. Es decir, las investigaciones
científicas acerca de nuestra región garantizan ya un enorme universo
cognoscitivo acerca de la realidad regional, pero que aún no ha sido procesado
para fines de enseñanza en los centros educativos, con lo cual, pues, nos
plantean el reto de sistematizarlas con dicho fin. Es decir que todos estos
conocimientos está dispersos en los centros de generación y distribución
(personas e instituciones investigadoras y biblioteca, en menor escala), lo
cual exige que hagamos un trabajo de acopio, ordenamiento y procesamiento de
tales productos.
Por
todo ello, podemos afirmar que no basta
ordenar o autorizar al magisterio nacional y regional que haga la
diversificación curricular, si no se realizan acciones para subsanar las
carencias que hemos mencionado.
Y esas acciones tienen que
referirse, fundamentalmente, a una intensa capacitación actitudinal y cognoscitiva del magisterio loretano respecto
a nuestra realidad en todos sus aspectos y a la elaboración de material
didáctico portador de dicha información, para que esté al alcance de los
alumnos: libros, revistas, discos compactos, enciclopedias, etc.
Es decir, la DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR es una tarea que tiene que
nacer de lo más profundo del afecto y del conocimiento del Magisterio
amazónico, y que no la vamos a realizar
correctamente de la noche a la mañana, sino que tenemos que aprender a hacerla
haciéndola y en un fructífero intercambio de experiencias en un ambiente de
inter aprendizaje entre Maestros y Maestras plenamente convencidos de que este
trabajo nos es vital para el cumplimiento de nuestras responsabilidades en nuestra región.